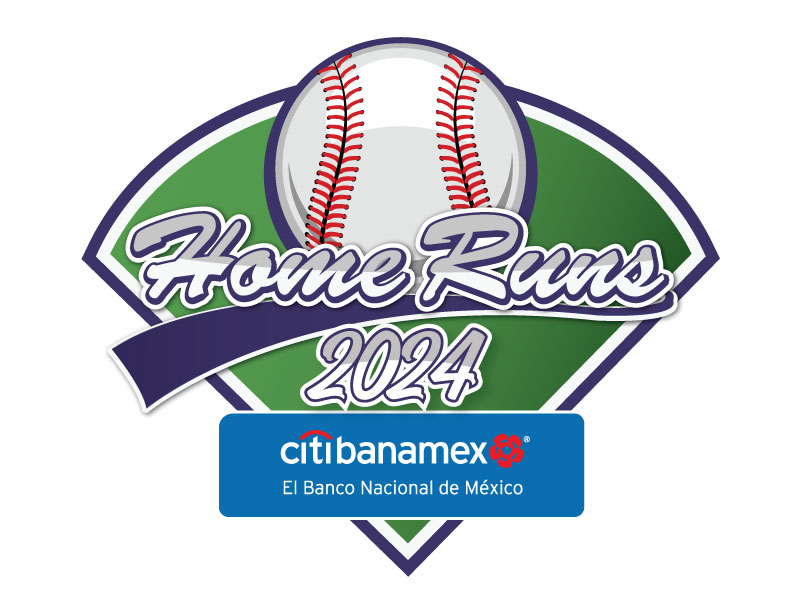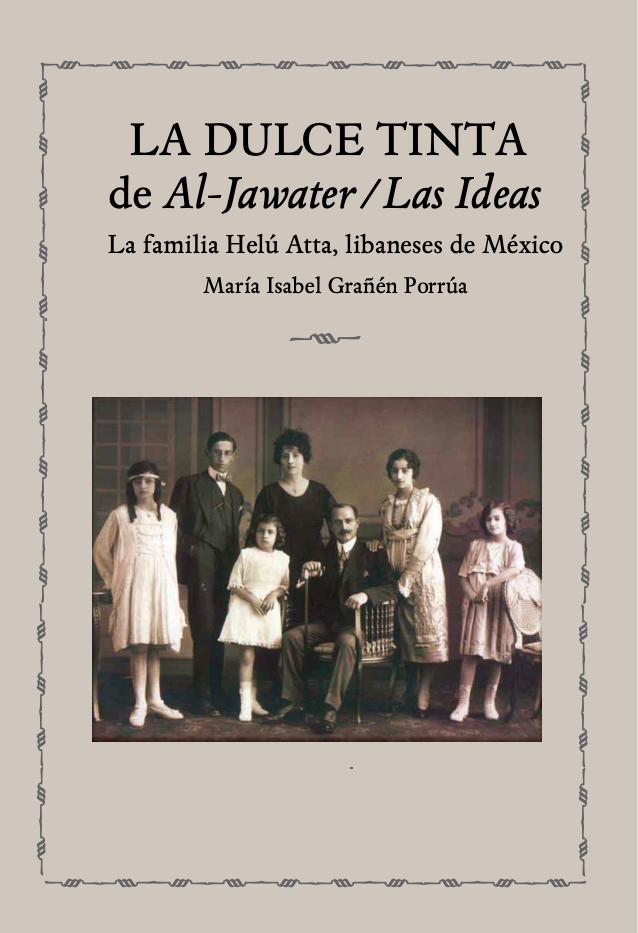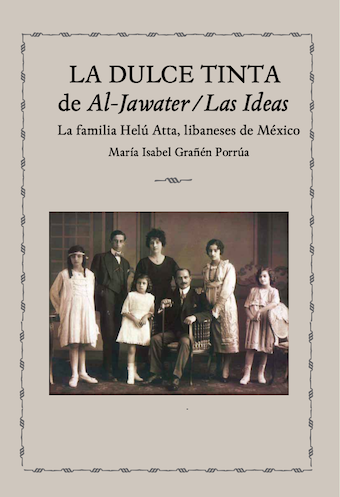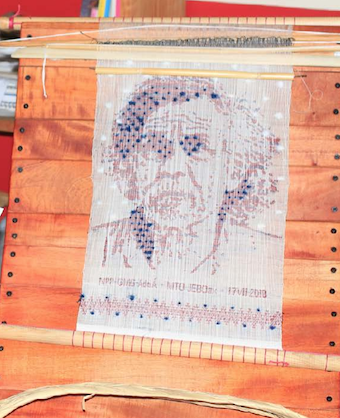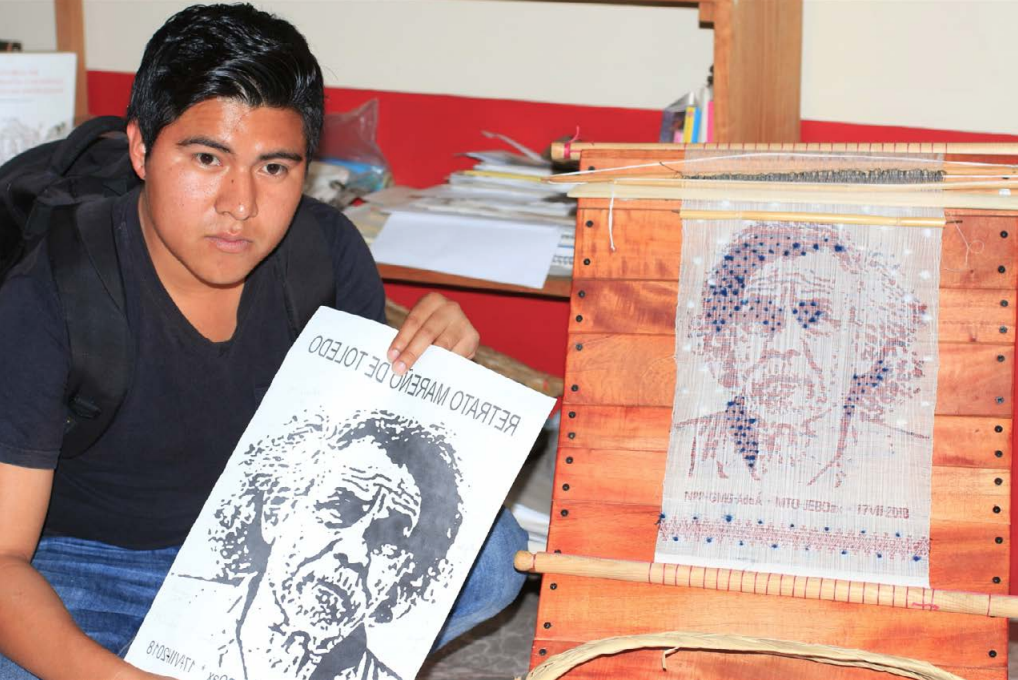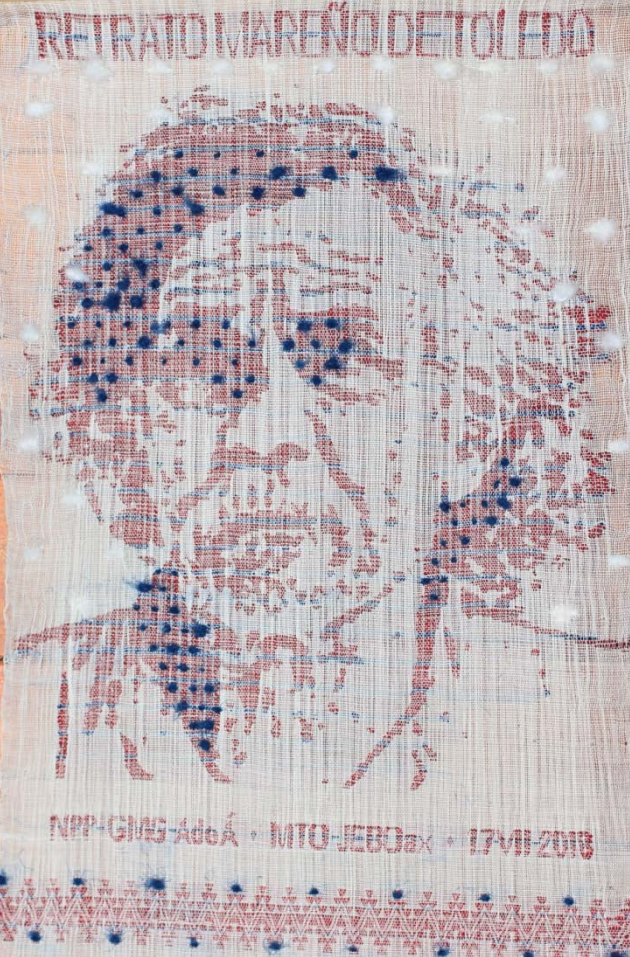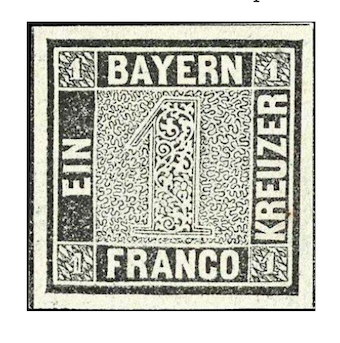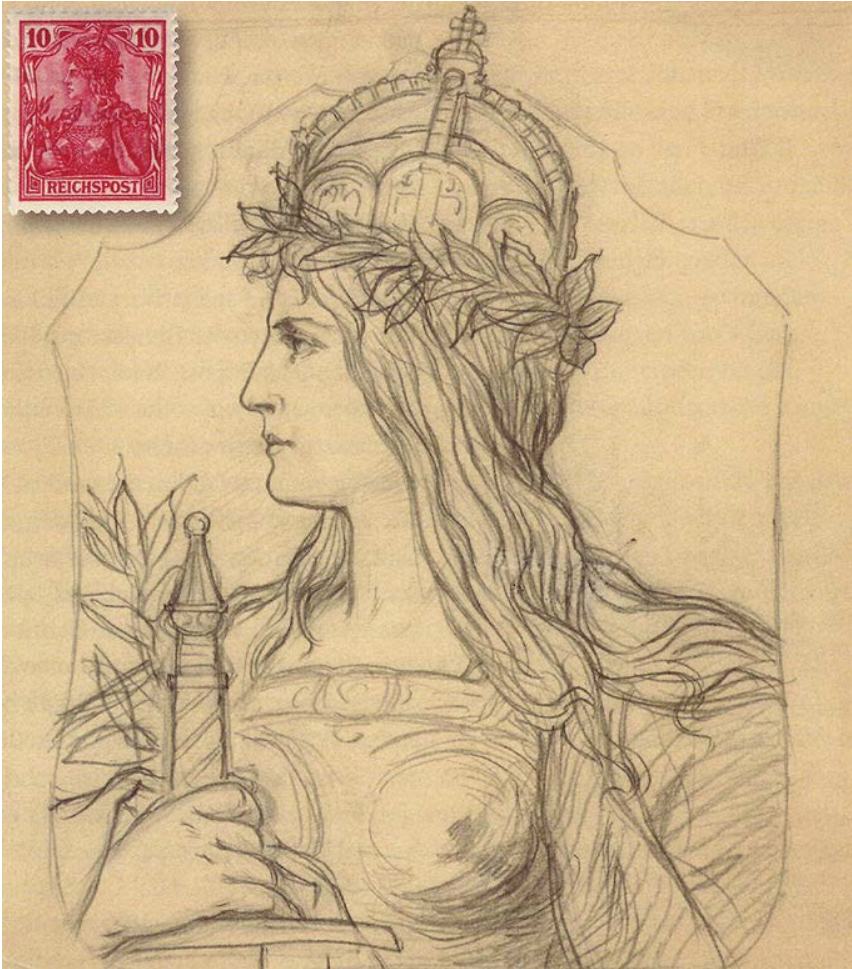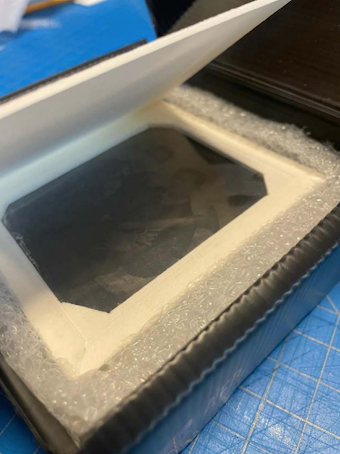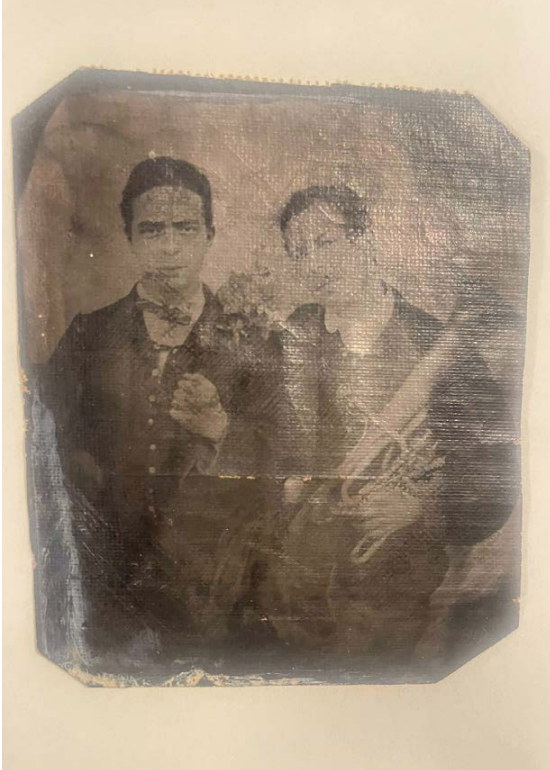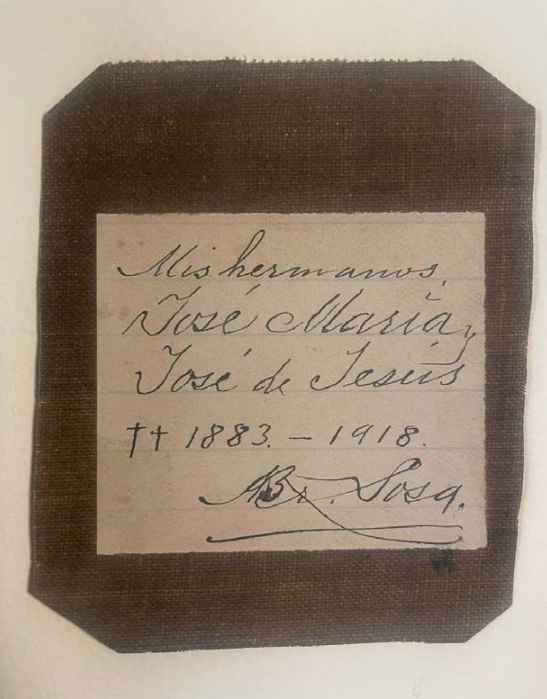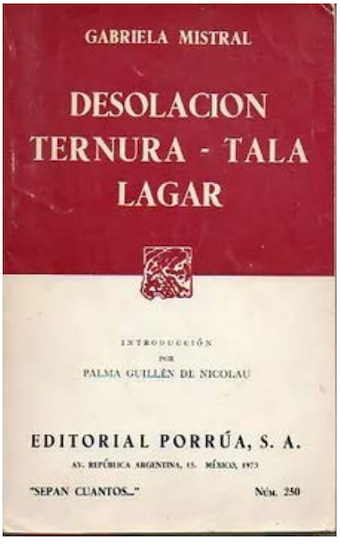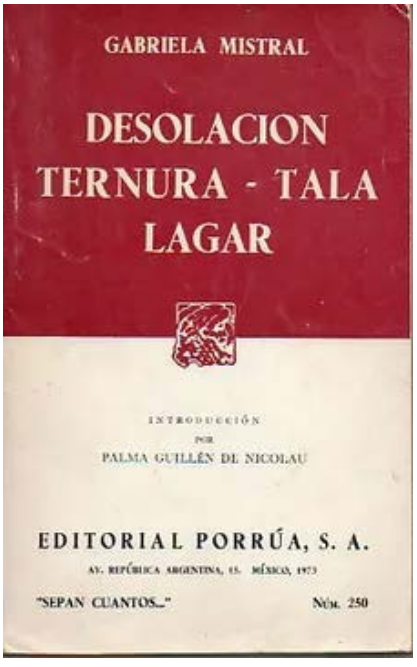“Un batazo de unidad para servir a México”
Invitación
Presentación
La Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, en adelante (FAHHO), en coordinación con la Fundación Alfredo Harp Helú, en adelante (FAHH), y Fomento Social Citibanamex, en adelante (FSC), le invitan a participar en el Programa Home Runs 2024 para la donación de recursos a instituciones que destacan por su trayectoria de trabajo y compromiso social en favor de quienes más lo necesitan en el estado de Oaxaca.
Para esta edición 2024, denominada “Un batazo de unidad para servir a México”, la FAHHO cuenta con una bolsa global de $7,500,000.00 (siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que se distribuirá entre las instituciones que resulten ganadoras al presentar proyectos que desarrollen temas relacionados con bienestar social, educación, cultura, productivos, salud, ecológicos y fomento al deporte. Lo anterior, previa evaluación y selección por parte del comité de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, A.C.
Requisitos para participar
1. Asociaciones civiles que sean donatarias autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de acuerdo con la última publicación en el Diario Oficial de la Federación del 18 enero 2024.
2. Contar con órganos de decisión y representación legal vigentes(consejo directivo, patronato, mesa directiva u órgano equivalente). El representante legal debe tener poder vigente.
3. Municipios del estado de Oaxaca, deben presentar la constancia de mayoría y acreditaciones.
4. Haber cumplido en tiempo y forma con la comprobación en caso de haber sido beneficiados anteriormente por la FAHHO con algún donativo.
5. Solicitar la inscripción al Programa Home Runs 2024 mediante oficio desde su correo institucional al correo: homeruns@fahho.mx
I. En el caso de las Asociaciones deberán presentar oficio membretado, sellado y firmado por el representante legal, incluyendo el nombre y cargo de quien tomará la capacitación.
II. Los Municipios deberán presentar oficio membretado, sellado y firmado por el presidente y síndico. En dicho escrito debe aparecer el correo y teléfono actualizado del municipio, así como nombre y cargo de quien tomará la capacitación.
III. Así mismo, indicar el rubro en que desean participar en el asunto del oficio.
Fecha límite de inscripción 30 de abril del 2024.
Procedimiento posterior a la inscripción
Una vez enviada la solicitud de inscripción, recibirán un correo en donde se les indicará el día y la hora de la capacitación a la que tienen que asistir, así como la carpeta compartida para que suban sus soportes documentales.
Los proyectos que cumplan con los requisitos antes mencionados serán evaluados por el Comité de la FAHHO, quien determinará las instituciones beneficiadas, así como los montos para cada una de ellas de conformidad con la bolsa de recursos disponibles para la entrega de donativos. Dicho resultado se les hará saber vía correo electrónico.
Comprobación del donativo
Durante la ejecución del proyecto, las instituciones estarán sujetas a una verificación por parte de la FAHHO, con la finalidad de revisar los avances y la aplicación de recursos en el proyecto beneficiado. La fecha límite para recibir las comprobaciones del donativo recibido será el día 13 de diciembre 2024, para lo cual deberán entregar un informe acompañado de cinco fotografías y otorgar el derecho de uso a la FAHHO.
Aviso de Privacidad
Toda la información que la FAHHO recabe es tratada con absoluta confidencialidad conforme a las disposiciones legales aplicables. Para conocer más información de la protección de sus datos personales acuda a la siguiente liga: