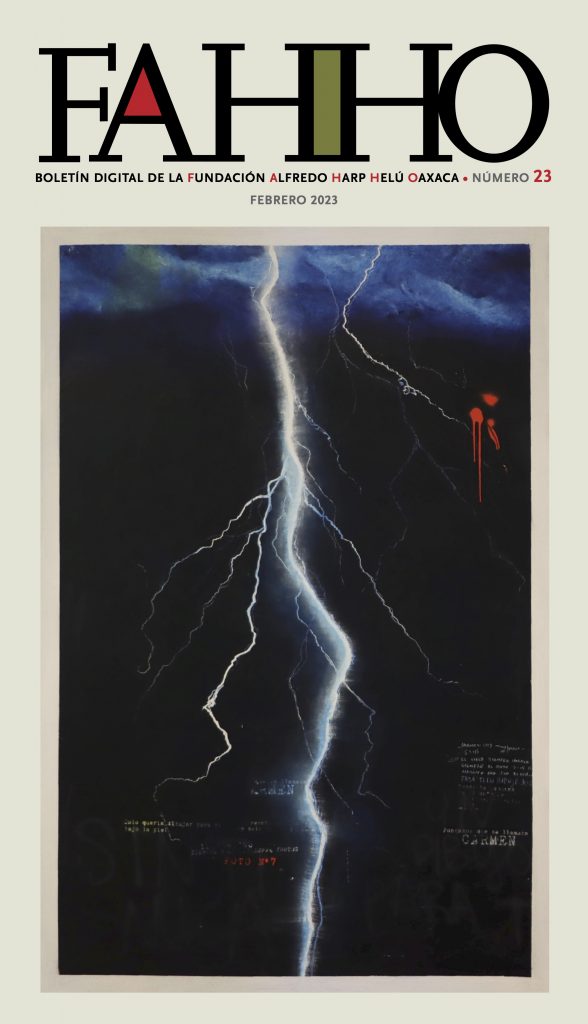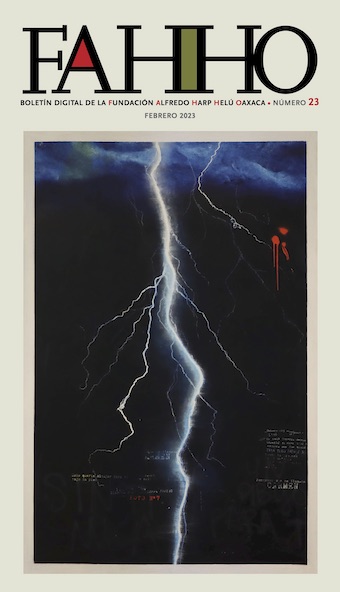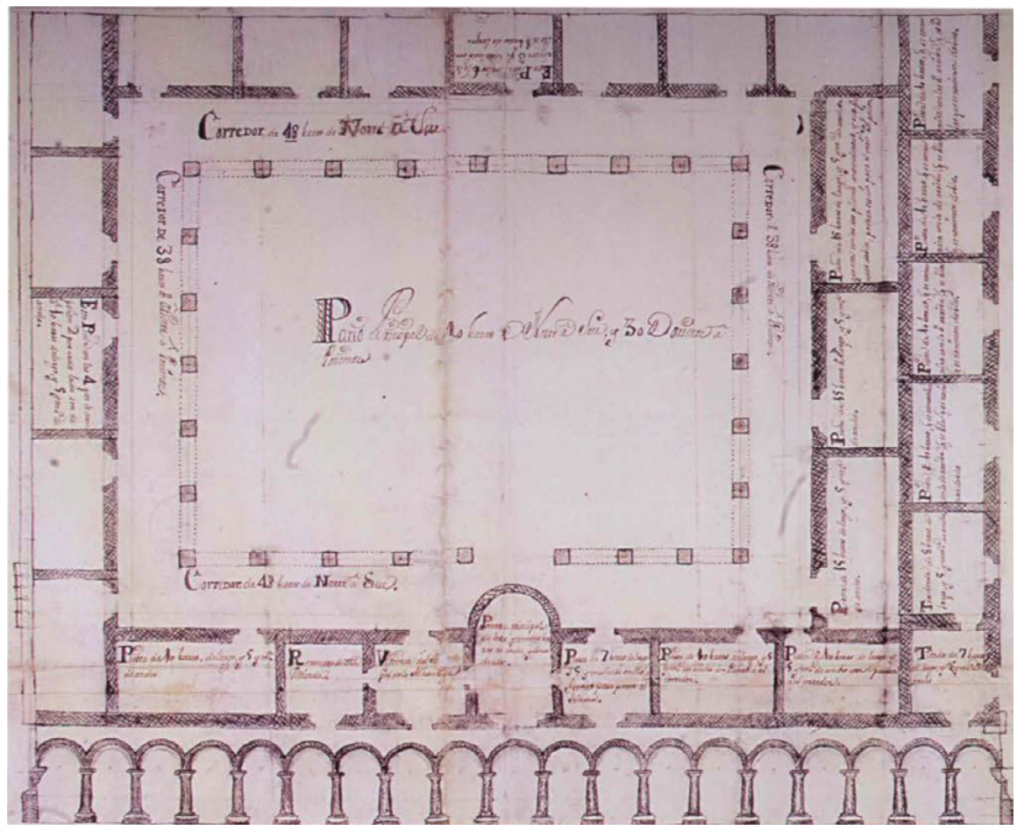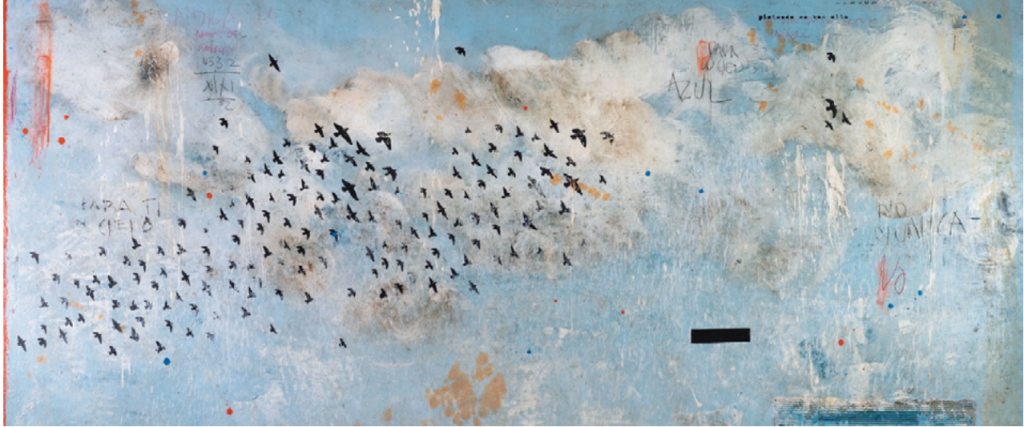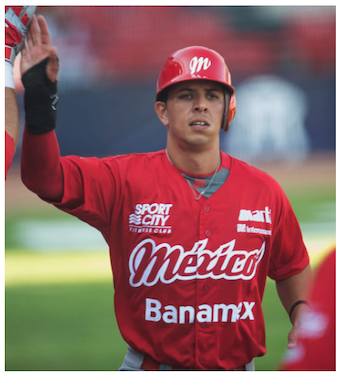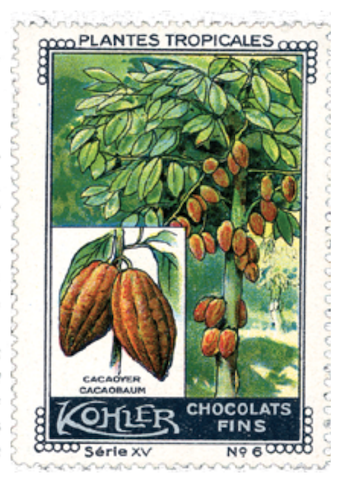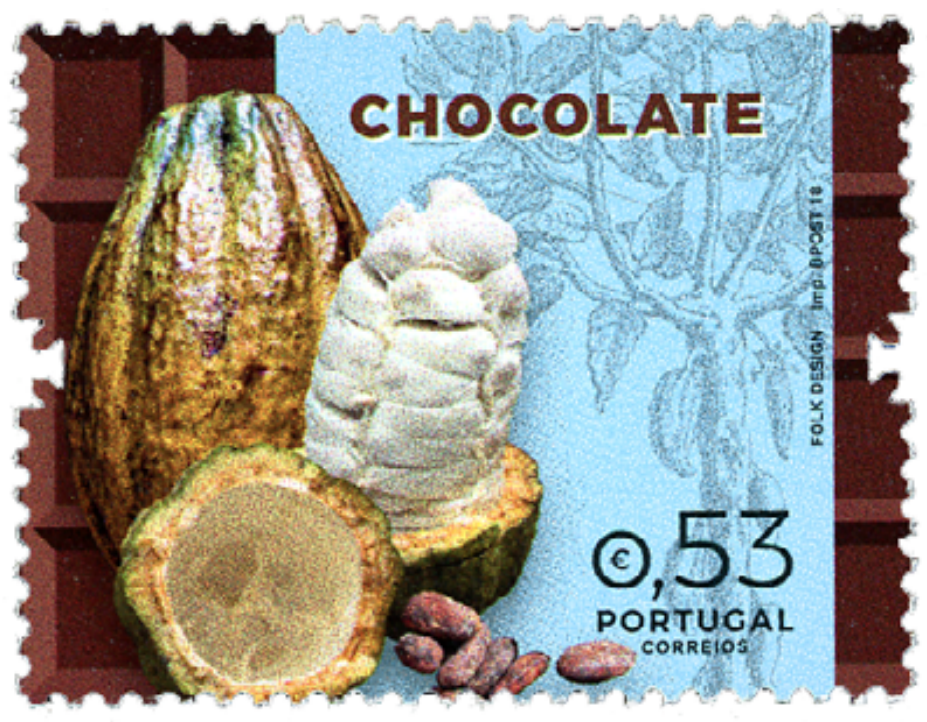La cuestión. En promedio, una familia tira 40 k de bolsas al año; no todas son vertidas en los rellenos sanitarios –mucho menos en plantas de reciclaje–: se quedan suspendidas en arbustos, pegadas a las coladeras y muchas más son arrastradas por los ríos, lo que significa un desastre para todas las formas de vida silvestre: aves y animales marinos se asfixian con ellas (las tortugas las confunden con medusas). Una bolsa tarda hasta 400 años en descomponerse. Al año, más de ocho millones de toneladas de plástico, no solo de bolsas, termina en el mar.1
El desafío. Tenemos que decirles a nuestros hijos que en el 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Y es aterrador. No porque vamos a ver a los pequeños directo a los ojos, ni porque nos regresarán la mirada con furia y angustia, sino porque son cifras casi previstas, resultados de años de análisis y estudios hechos por científicos. Sin embargo, también tenemos la esperanza de que, en algún punto, esta cifra se convierta en un diálogo de una mala película de ciencia ficción.
Pero ¿por qué inicio este texto en primera persona del plural? Porque no se trata de mí, o de ellos, sino de nosotros: todos estamos involucrados y todos tenemos la responsabilidad de cambiar el rumbo. A pasos cortos, si se quiere, pero firmes, contundentes.
La información. Según la UNICEF “a nivel mundial, 160 millones de niñas y niños menores de cinco años viven en zonas con altos niveles de sequía y alrededor de 500 millones en zonas con alta probabilidad de inundaciones como consecuencia del cambio climático”.2
Y si buscamos en Internet hay toneladas de noticias e información, no hace falta más que desbloquear nuestro teléfono inteligente para buscar datos, imágenes, videos; pero necesitamos leer con atención, educarnos, ayudar a otros a comprender y dimensionar esta crisis.
En un texto de 2019 publicado por el portal de noticias Este País, Miguel Alejandro Rivas Soto y Pedro Zapata, luego de dar cifras, mostrar gráficas y proponer la única solución factible –dejar de producir y de consumir plásticos– concluyen de la siguiente manera:
Toca al gobierno federal poner en marcha medidas contundentes, a la altura de la crisis histórica que vivimos. También toca a la iniciativa privada adaptarse a la nueva realidad y utilizar la creatividad e innovación para transitar hacia un futuro sin basura. Y mientras todo esto ocurre a nosotros —la sociedad civil— nos toca mantenernos vigilantes. Tenemos el poder de votar por los políticos que toman decisiones con las que comulgamos y de votar —con nuestro bolsillo— por empresas que son responsables. Sólo la sociedad en su conjunto pondrá un alto a la generación de basura plástica desde su origen, con soluciones de fondo y no con parches.
Gobiernos, iniciativa privada y sociedad civil: no es responsabilidad de unos cuantos, sino de todos. ¿Las calles de nuestra ciudad se llenan de basura? ¿Los recipientes desbordan? ¿La calle entera se bloquea ahora por monumentales bolsas negras de deshechos? Dejemos de producirlos. Cambiemos radicalmente el rumbo, pero hagámoslo ya.
El ejemplo. Comentaré un par de casos solo para demostrar que no requerimos, de entrada, más que de la decisión. A sus 16 años, Boyan Slat, un joven holandés, presentó una iniciativa3 para limpiar los océanos: una locura, claramente, como todas las ideas geniales, pero una idea al fin, guiada por la necesidad de limpiar juntos el desastre que todos hemos creado. Hoy su locura está limpiando océanos y mares en todo el mundo.4 Por otro lado, a sus 6 años, Xiuhtezcatl Martínez, originario de Colorado y de ascendencia mexicana, se plantó con un micrófono y pidió a los líderes de las Naciones Unidas que recordaran la relación de todos los seres vivos con la Madre Tierra. Hoy en día liderea la organización mundial Earth Guardians.
Y la lista de jóvenes que plantan cara a la crisis climática y que toman acciones para cambiar el rumbo es inmensa,5 porque inmenso es el problema. Mi generación, su generación, nuestra generación: no se trata de un “futuro del planeta”, somos y estamos hoy aquí, no heredemos océanos llenos de popotes o de bolsas de plástico.
¿La solución? Informarnos, educarnos; ser valientes y mirar directamente el problema. Acudir a los centros de reciclaje, sembrar árboles,6 uno o dos, o cinco millones, pero sembrarlos. Según estudios de la UNICEF, el 91 % de los países de América Latina no cuenta con educación ambiental “pese a ser una herramienta clave para cambiar el paradigma ante la crisis climática”.7 Pasar la información, crear consciencia en nuestros padres y abuelos, en nuestras madres, hermanas y amigas. Es más factible proponer soluciones haciendo equipo. Ecolana, por ejemplo, es una plataforma creada por las mexicanas Alejandra Valdez, ingeniera en sistemas ambientales, y Lisset Cordero, ingeniera industrial. Esta aplicación digital presenta un mapa con puntos de reciclaje y la opción de enviar preguntas sobre temas de residuos y reciclaje. También está Tlauipatla México, una red de mujeres que fomentan el uso consciente de la ropa, su reutilización e incluso la creación de prendas propias.
De igual manera, existen tiendas que venden a granel el detergente, granos y semillas, entre muchas otras cosas: en vez de ir por veinte botes y envoltorios por viaje al súper, rellenemos y reutilicemos los que ya tenemos. Así que, cada que estemos por comprar algo con envoltorio innecesario, pensémoslo dos veces.
Recordatorio. Pienso en el dibujo verde del triángulo que hacíamos en la primaria: reducir, reutilizar y reciclar. La verdad es que hoy en día lo que más importa es reducir, dejar de comprar plásticos y de tirarlos, pero también pedir que se dejen de producir. Necesitamos una ley que tome en serio la contaminación en la que ya vivimos. Porque el porcentaje de residuos que se logra separar, y luego reciclar, es mínimo. Aparte de todo ello, requerimos de un compromiso real a nivel individual y colectivo con nuestro planeta.
1 https://bit.ly/3Psd5AF
2 https://uni.cf/3FTiIEM
3 https://bit.ly/3hoXcOR
4 https://bit.ly/3V3BDkm
5 https://uni.cf/3C3LCQ4
6 https://bit.ly/3FvsF9R
7 https://bit.ly/3uYGaKg