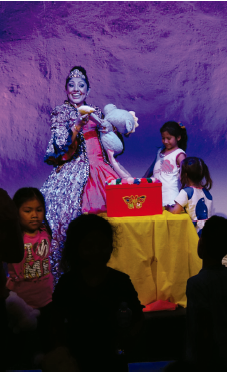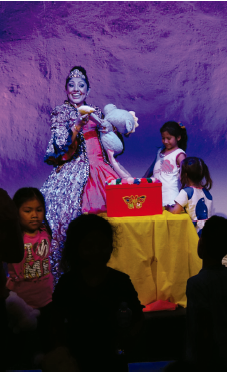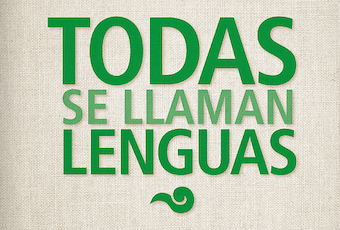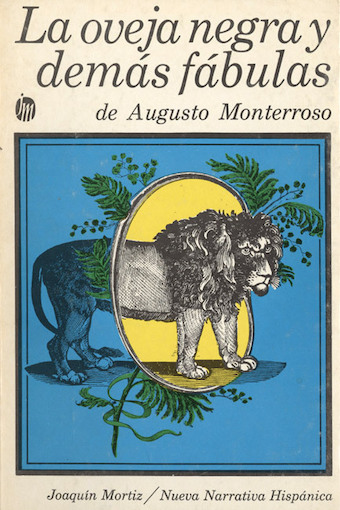La primera parte de la entrevista puedes encontrarla en el Boletín núm. 18
RL: ¿Cuál dirías que fue la participación de los hablantes en la realización de estos documentos?
OZ: Depende de la obra. Hay obras para el uso en los seminarios, en los colegios de las distintas órdenes religiosas, y otras para la enseñanza en la Real Universidad de México (Galdo Guzmán Manuel Pérez). Manuel Pérez aprendió la lengua primero “en su celda” con la obra de su antecesor Vetancurt en la mano, pero luego se fue a Chiautla para aprender la lengua (la variedad de Tierra Caliente) de sus “maestros”, es decir, los hablantes nativos.
Algunos trabajaban solos, mientras que en otros casos estudiaban, hicieron trabajo de campo, documentaron, describieron la lengua en grupos, con la colaboración de hablantes indígenas, como en el caso del Colegio de Tlatelolco. Como se ve, la infraestructura en la Ciudad de México nada que ver tiene con otros contextos como el de Juquila, donde aprendió Quintana el mixe. Además, hay misioneros que escribieron gramáticas, mientras que nunca estuvieron en la región para aprender la lengua. Un buen ejemplo es el franciscano Melchor Oyanguren de Santa Inés, de origen vasco, quien escribió dos gramáticas de tres lenguas, la tagala, la mandarina y el japonés. Trabajó muchos años en Manila, pero nunca estuvo en Japón ni en China. Lo más sorprendente es que estas obras se publicaron en México (1738 y 1742). El fraile también estuvo muchos años en San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan.
RL: ¿Cuál era el objetivo de las artes y vocabularios que se hicieron en Oaxaca?
OZ: No difiere mucho con los objetivos de otras obras de la época: estudiar y documentar la lengua, compilar textos y el léxico, con las reglas gramaticales, para la enseñanza y aprendizaje de recién llegados para que pudieran predicar, evangelizar, educar, dar la confesión, etcétera.
RL: ¿Cómo crees que trabajaban las órdenes religiosas en la época Colonial de México?
OZ: Hay diferencias notables entre las distintas órdenes, pero no siempre acumularon tales diferencias en la macro-estructura de las obras, como ocurrió en China. Allí tenemos las obras de los jesuitas, que querían aprender y enseñar la variedad de la élite, la variedad prestigiosa. La idea era que si podían convertir a la élite, a los gobernantes, el cristianismo iría desde arriba hacia abajo. Los dominicos, como los españoles Francisco Díaz y Francisco Varo (siglo XVII), pioneros de la lexicografía y gramatología sino-hispánicas, prefirieron empezar con la base, con la gente común. En el título del diccionario de Varo, encontramos el término lengua sin elegancia que se refiere a la variedad coloquial. La evangelización se impuso desde abajo. Encontramos exactamente lo mismo en la primera obra misionera de Pedro de Alcalá. Este fraile de la orden de San Jerónimo decidió no describir la lengua prestigiosa de los “sabios alfaquíes”, sino sólo la lengua común, la variedad coloquial, como la hablaba la gente.
En México encontramos también observaciones sobre la lengua de la corte, la lengua “pulida”, que se distingue de la variedad “tosca, vulgar”. En la región de Oaxaca encontramos muchos ejemplos de los dominicos, la obra de los Reyes sobre el mixteco es un buen ejemplo, la variedad que describe es la de Tepozcolula, la que tenía más prestigio por la antigüedad, y la que fue la más general.
RL: ¿Qué me puedes decir de tu visita a la cuidad de Oaxaca, a la Biblioteca Burgoa y la Biblioteca Juan de Córdova?
OZ: Para mí ha sido un gran descubrimiento. Ha sido una visita inolvidable gracias a todos los esfuerzos y la amable acogida de Michael Swanton, Sebastián van Doesburg, Penélope Orozco, el alcalde de Tlahuitoltepec, y desde luego, gracias a ti, Rasheny, y a Zaira.
RL: Háblanos un poco de tu experiencia al dictar una conferencia en Tlahuitoltepec.
OZ: Para mí ha sido una experiencia magnífica. A menudo existe una distancia entre los círculos académicos y la gente. Es nuestra responsabilidad contribuir en la diseminación de nuestros conocimientos. Había alrededor de setenta personas muy interesadas en el público, con excelentes preguntas. Creo que les ha gustado constatar que existen fuentes impresas de su lengua. Discutimos algunos fragmentos y concluimos que la variedad de Juquila de Quintana es diferente, pero sí era divertido y fascinante ver que entendieron el contenido perfectamente. Desde luego había interesados en el público que sí conocen muy bien la obra de Quintana, pero también he visto que para muchos era una novedad. Esto me da mucha satisfacción, sabiendo que en mis cursos universitarios en Holanda normalmente no hay tiempo para tratar estos temas, y tengo muy pocos estudiantes. En los cursos que estoy impartiendo en la FES Acatlán, y en Tlahuitoltepec, hay muchos interesados, y me encanta poder contribuir en este proceso de diseminación de las fuentes coloniales de lenguas indígenas tan fascinantes