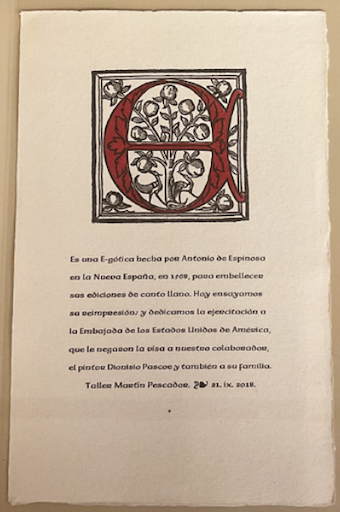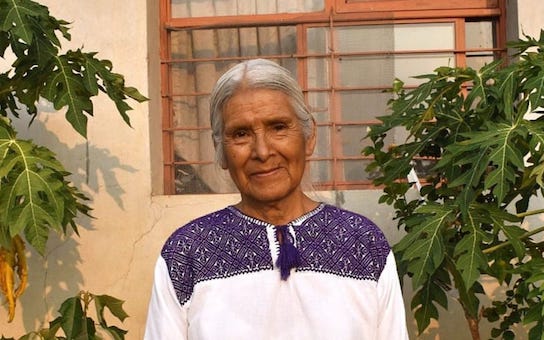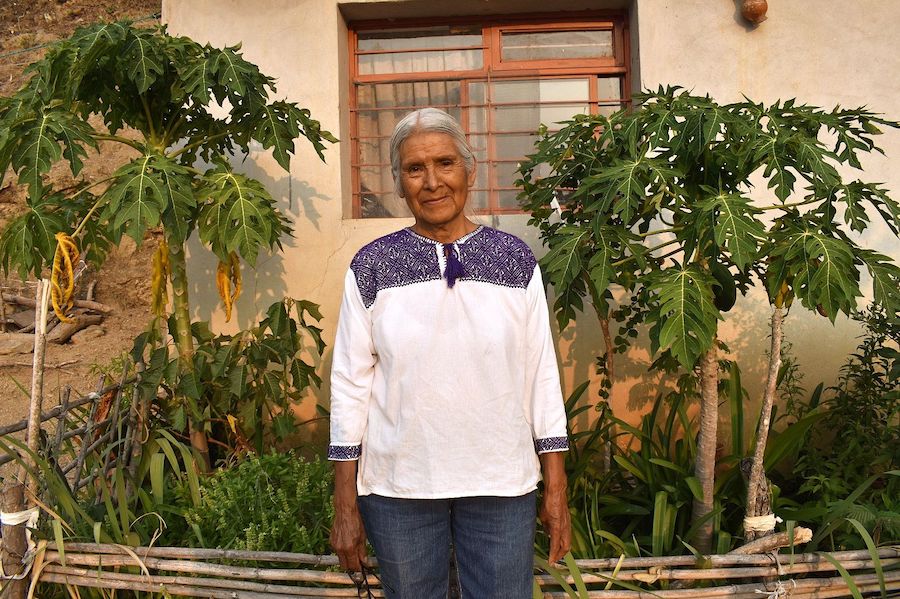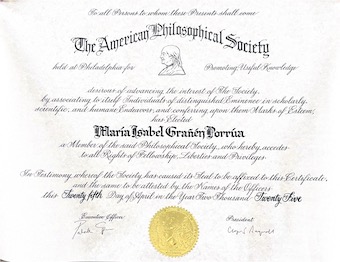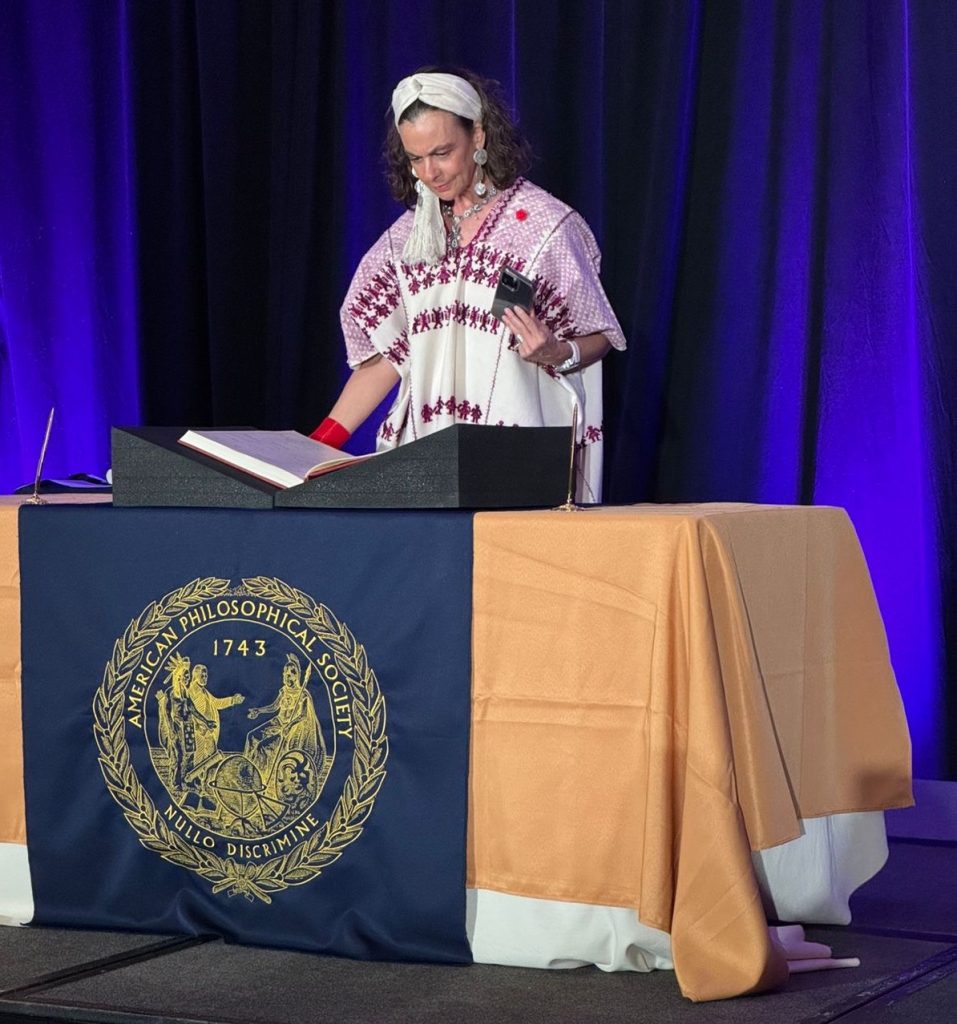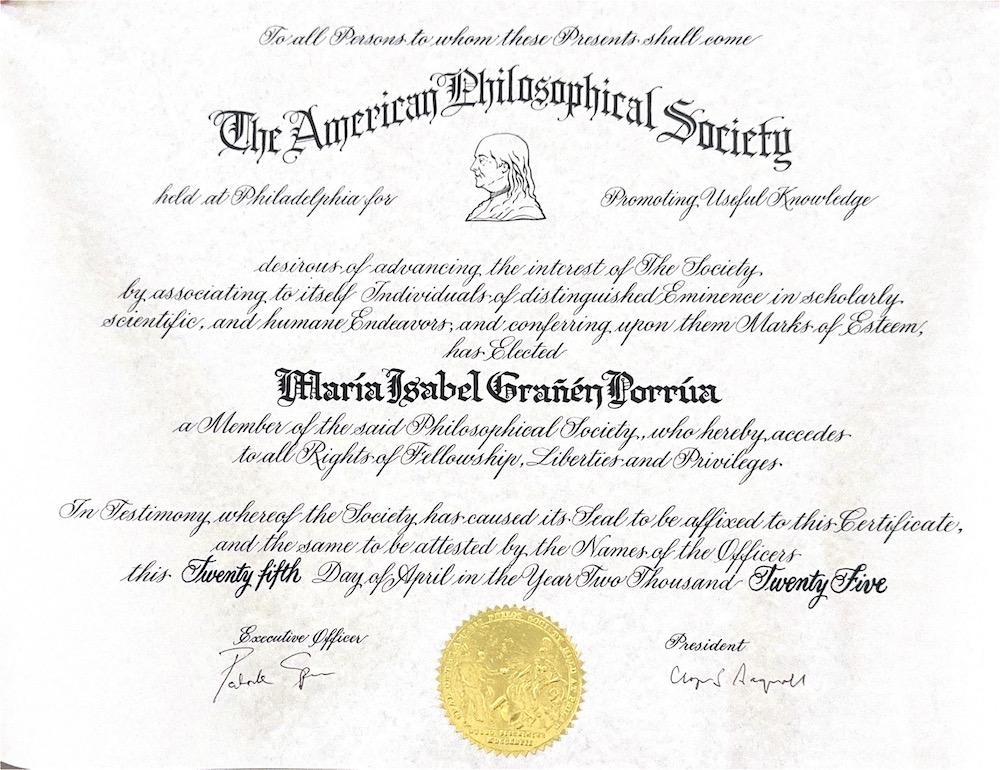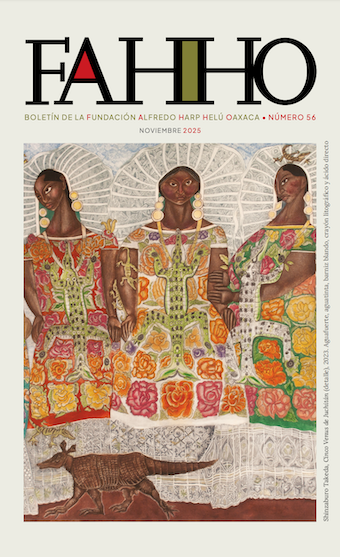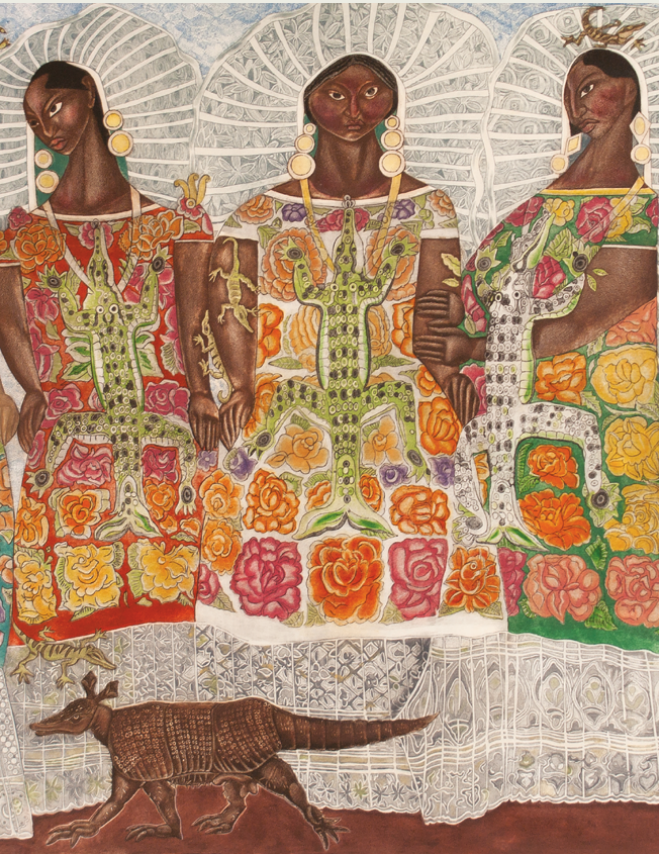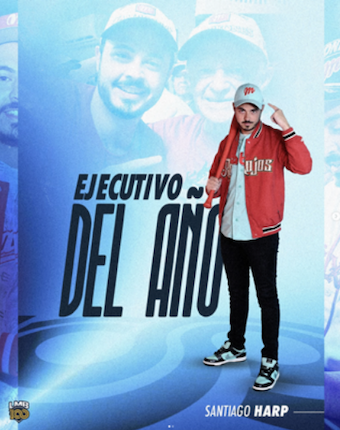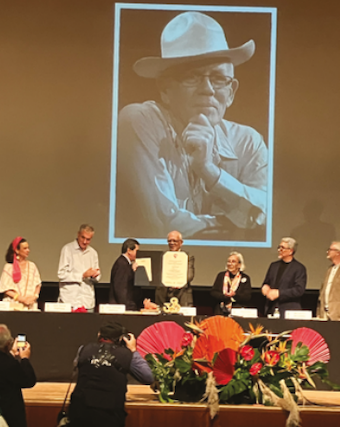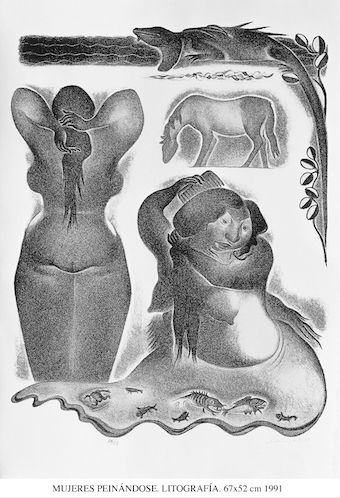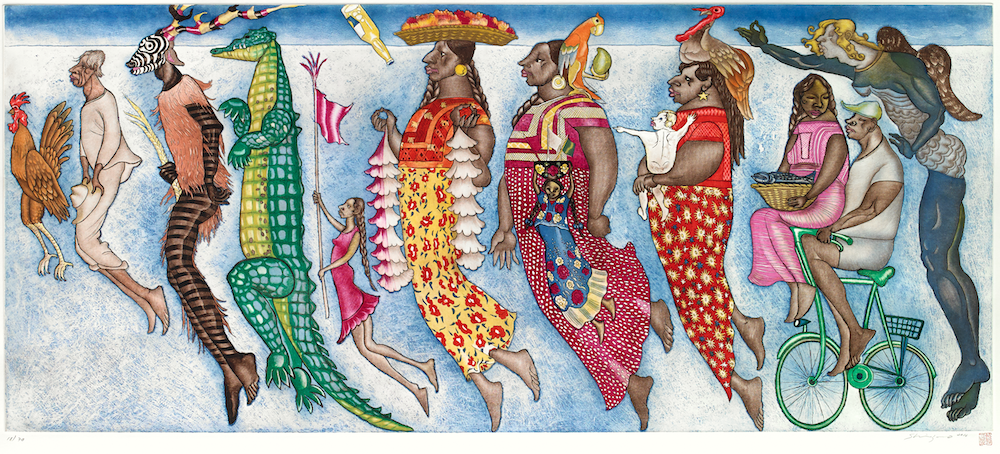La historia del maestro tallador Agustín Cruz Prudencio, originario de San Juan Otzolotepec, Mixe, Oaxaca, se remonta a su niñez, cuando su padre, Agustín Cruz Tinoco, junto con su madre, Clotilde Prudencio Martínez, comenzaron a enseñarle el oficio de la talla en madera a la edad de 11 años. Un oficio en el que se ha consolidado con una trayectoria de 29 años y la convencida tarea de heredarlo a las nuevas generaciones por medio del trabajo en el taller, donde jóvenes —tanto hombres como mujeres— aprenden las técnicas de tallado y pintura.
La idea de crear nacimientos surgió por el Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos,1 que considera la creación desde el arte popular en el ámbito nacional. La propuesta del taller Cruz Prudencio surgió entre 2000 y 2001, con una visión innovadora a partir de la cual el maestro Agustín creó un carro para transportar a los Reyes Magos. Desde entonces ha trabajado con diferentes temáticas, como carruseles, helicópteros, sirenas y cactus, logrando una gran aceptación entre diversos públicos. Los personajes indispensables en un nacimiento son Jesús, María y José, los tres Reyes Magos, el ángel y el pastor, sin embargo, una característica de este taller ha sido presentar una variación en los regalos hechos al Niño Dios, pues en vez de oro, incienso y mirra, se han integrado animalitos.
El proceso de elaboración de un nacimiento empieza con el dibujo de un boceto que ha de guiar toda la composición. El camino comienza en el papel y la bidimensionalidad para terminar en la madera y el volumen, pasando por el tallado, el secado, el pulido, la curación, el resanado y, finalmente, el trabajo en pintura. El tiempo de producción depende del tamaño del nacimiento, de modo que algunos pueden tardar meses en ser concluidos. Las técnicas que caracterizan a la familia Cruz Prudencio son el tallado en madera y la carpintería, especialmente la carpintería aplicada a los juguetes, que es lo que ha permitido la incorporación de juguetería artesanal en madera, como los carros o el carrusel, en los nacimientos. En cuanto a los patrones y motivos de la pintura, dentro de los primeros se sigue la tendencia tradicional de las grecas y degradaciones, mientras que en los segundos abunda el uso de elementos florales y animales.
El mensaje que el maestro Agustín Cruz busca transmitir mediante estas creaciones es conservar la elaboración de nacimientos y la celebración de la Navidad, pero a partir de la innovación. Se trata de una forma de transmitir la cultura y de la manera en que él mismo y su familia viven la Navidad.
Ante los retos que enfrenta el arte popular en la actualidad, el objetivo de su familia y de su taller es preservar el oficio por medio de los jóvenes de la propia familia, quienes son una pieza clave en la reproducción de su concepto. Por eso es que han buscado proyectarse tanto en el contexto nacional como internacional participando en diferentes eventos: este año, en el mes de septiembre, obtuvieron el primer lugar en la categoría de Madera Tallada, a nivel nacional, en la Feria de Arte Popular Xcaret 2025. Y en noviembre, en el XX Concurso Estatal de Nacimientos Oaxaqueños 2025, Esmeralda Cruz Sosa, hija del maestro Agustín, y su esposo, Luis Valentín Rodríguez García, obtuvieron el segundo lugar y el primer lugar, respectivamente, en la categoría Talla en Madera y Laudería.
Con cada nacimiento, la familia Cruz Prudencio reafirma que, para persistir, el arte popular no solo se conserva, sino que se transforma y comparte para continuar vivo en las manos de quienes lo valoran, lo enseñan y lo aprenden.
1 Un certamen de arte popular que tiene como objetivo preservar, fomentar y reconocer la tradición artesanal de la elaboración de nacimientos navideños en México. Es organizado anualmente por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), un fideicomiso público sectorizado en la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, en colaboración con otras instituciones.