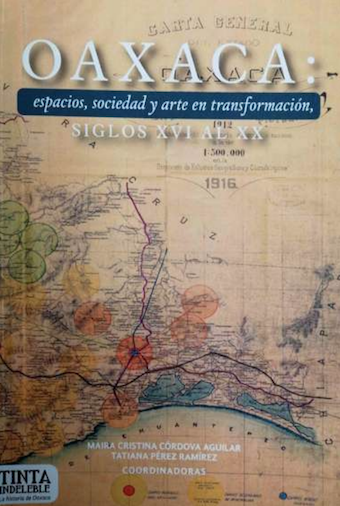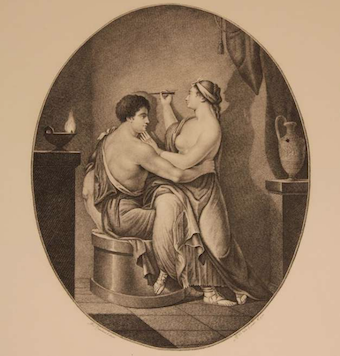Oaxaca: espacios, sociedad y arte en transformación, siglos XVI al XX es el primer título de la colección Tinta indeleble. La historia de Oaxaca, editada en una afortunada colaboración entre el Archivo General del Estado de Oaxaca y la Universidad Autónoma Benito Juárez.
Nueve artículos conforman este primer título y representan la suma de investigaciones y esfuerzos por hacer nuevas historias sobre temas que atañen a las regiones y al estado oaxaqueño. Es digno de loa que en este mundo cada vez más digitalizado se emprenda con ánimo una publicación en tinta y papel.
Los estudios que presenta Oaxaca: espacios, sociedad y arte en transformación, basados en fuentes primarias de archivos estatales, nacionales e internacionales, dan una mirada fresca a hechos históricos que necesitan ser revisados; además, revelan acontecimientos pasados que apenas comienzan a mostrar su importancia y trascendencia. Cada autor hace énfasis en el desarrollo de nuevas investigaciones que permiten una descripción más completa para generar, a su vez, una mejor comprensión de los hechos. Se hace un repaso por la identidad multiétnica de un poblado de la Mixteca Alta y una aproximación a la historia económica, que abarca desde la explotación minera, la creación de infraestructura carretera hasta la introducción del ferrocarril. Estos temas se conectan en un ámbito más amplio con las redes sociales de dos tiempos distintos: el de los grupos de poder novohispanos y el de las organizaciones que fundaron y apoyaron a la nueva clase política surgida a principios del siglo XX: los partidos políticos.
La tercera parte está dedicada a la música de dos épocas distintas, lo que revela la existencia de trabajos de investigación sobre este tema durante la época novohispana y el siglo XX, y genera el deseo de conocer más acerca de esos siglos que no aparecen en esta recopilación. Llama la atención una combinación inusitada: la fotografía como fuente para la historia de la música: “¿Ya viste el audio que te mandé?” podríamos decir en estos tiempos en un aparente sinsentido del uso de los sentidos.
Esta publicación busca ser un recorrido equilibrado por diferentes etapas de la historia local, ofreciendo al lector miradas que bien pueden ser trasladadas a otras regiones de México. Esperamos con afán el siguiente número de Tinta indeleble.