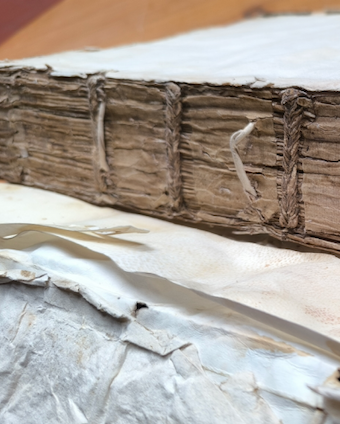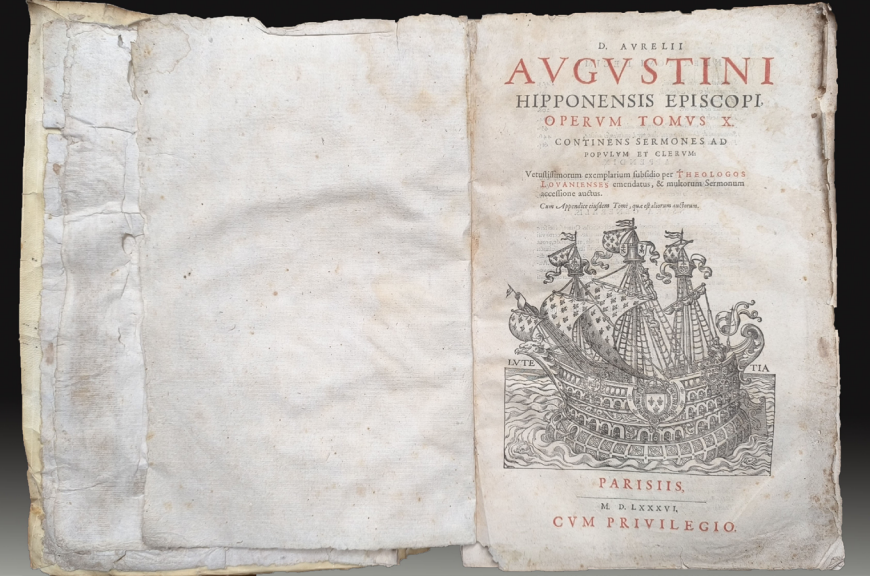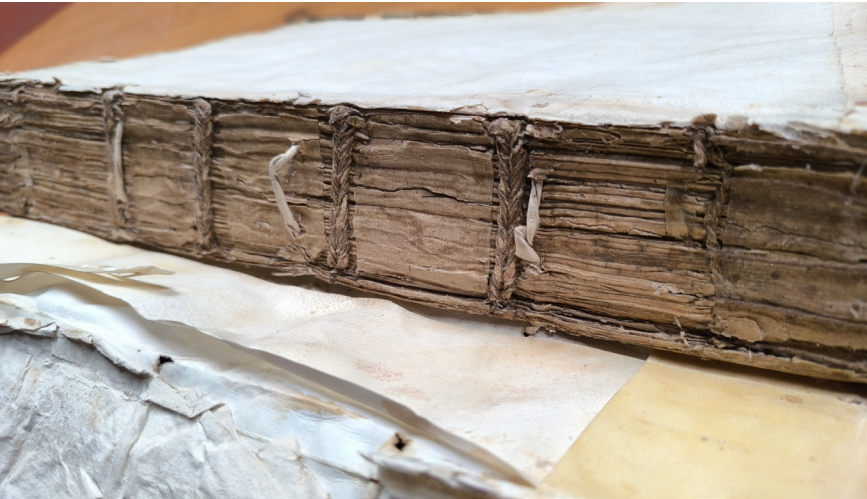de Oaxaca.
Es un martes al mediodía. Mamá y Bebé están llegando al Museo Infantil de Oaxaca, pues asistirán al taller “Masajes para mi bebé”. Un aroma fresco a lavanda y menta llena la nave principal del MIO; luces tan tenues como los rayos del sol por la mañana se asoman por la ventana y dulces notas de violín los reciben. Mamá ha colocado en los tatamis una manta suave sobre la que recuesta a Bebé, lo mira con ojos de amor y se dibuja en ambos una sonrisa de complicidad que confirma la comunión entre ellos.
Después de la canción de bienvenida y presentación, Mamá y las demás asistentes repiten después de la educadora:
¡Hola, bebé! Estoy muy feliz de poder pasar un momento agradable contigo. Quiero que sepas que te amo mucho, que estoy agradecida de poder ser tu mamá. Te había esperado hace mucho tiempo, pero has llegado en el momento correcto. Estoy lista para compartir mi tiempo, mi energía y mi vida contigo, así como lo haremos hoy en el MIO. Gracias por tu presencia, gracias por tu sonrisa, gracias por tus pequeños gestos de amor hacia mí. Te pido permiso para poder tocar tu piel, para hacerte ligeros masajes, que sé que te ayudarán a relajarte y estimular tu desarrollo. Si hay algo que te incomode, te pido perdón, estoy aprendiendo a tener conexión contigo en el mundo exterior. Ahora estás aquí y trataré de ser siempre lo más sensible y respetuosa posible.
Después de esas palabras inician los masajes. Mamá hace pequeños y ligeros círculos en las plantas de sus pies, sus deditos y sus piernas regordetas. Masajeando la pancita suavemente, siguiendo las manecillas del reloj, ayuda a su digestión y Bebé la mira con tranquilidad. Él busca con sus manos sentir las de mamá y ella reacciona masajeando sus manitas y brazos. Mamá contempla a Bebé. Con el dedo medio le acaricia tiernamente la frente y entre sus cejitas. Bebé lanza un bostezo y muestra sus encías en las que apenas se asoman dos dientitos, cierra sus ojitos y luego los abre resistiéndose al inevitable sueño.
Ahora Mamá coloca a Bebé boca abajo, cuidando que su cabecita quede volteada hacia un costado. Masajea su espalda dando pequeñas caricias de abajo hacia arriba y, de pronto, se percata de algo que ya imaginaba: Bebé está dormidito. Se encuentra en un sueño tan profundo que Mamá lo gira lentamente y se recuesta junto a él. Están en un lugar seguro en el que se respira paz, serenidad y mucho amor maternal.
En la escena final del taller, Mamá y Bebé descansan en la parcela de primera infancia acompañados por otros como ellos. Algunas mamás, entre murmullos, cuentan su experiencia. Otras, sorprendidas, comentan: “Se durmió, no pensé que se dormiría”, lanzando una risita de satisfacción y alegría. Entre ellas entienden la importancia de vivir cada experiencia como un regalo inesperado. Ahora, en grupo, valoran la convivencia con otras y otros que entienden el camino por el que transitan. El mismo por el que van aprendiendo cada día a ser mamá o papá.
Cuando llega la hora de partir, cada mamá toma a su bebé en su regazo con mucha delicadeza para no interrumpir su sueño. El objetivo se ha logrado, los bebés se han relajado y ellas confirman que, aunque el camino a veces parece muy complicado, lo están haciendo bien. Ahora saben que en el MIO tienen un equipo que las acompaña.
En el MIO cada martes nos esforzamos por transformar nuestra parcela de la primera infancia en algo mágico. A veces es una casita, otras un escenario musical, un carril para carreras de caballos, un bosque o hasta un spa. Siempre buscamos contribuir al sano desarrollo y estimulación de la primera infancia de forma amorosa, libre y respetuosa. Forma parte de estos talleres junto a tu bebé y fortalece el vínculo que los une; cada martes a las 13 h tenemos una experiencia diferente y divertida. No olvides consultar la cartelera mensual del MIO.