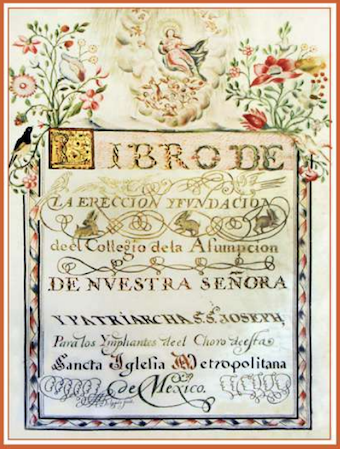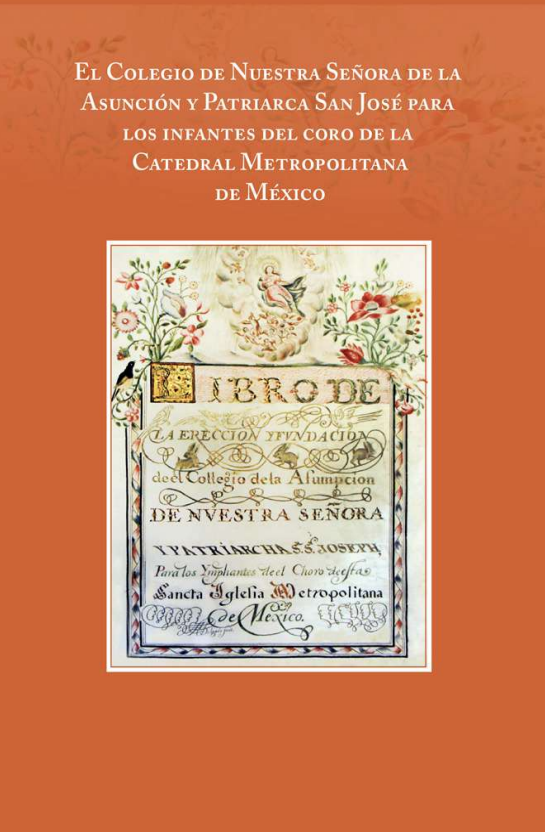Los sonidos del entorno repercuten en el estado psíquico de personas de todas las edades, provocan determinados estados emocionales y cognitivos. Una obra musical es el resultado de la interacción entre el ritmo, melodía, armonía, dinámica, agógica, articulación, timbre, entre otros elementos y, en la vida humana, la música cumple una función comunicativa.
Las primeras menciones de la influencia positiva de la música en el desarrollo y la salud del ser humano se encuentran en el diálogo filosófico La República de Platón (según él, el ritmo y la armonía se adhieren con mayor fuerza al alma, trayendo una apariencia hermosa) y en la Poética de Aristóteles (quien escribe sobre su poder depurativo). Ya en el siglo XVII, el pedagogo Juan Amos Comenio escribió que escuchar y aprender canciones ayuda a moldear el carácter de los niños.
Las investigaciones muestran que, a partir del sexto mes de gestación, el feto humano es capaz de procesar el sonido, lo que estimula el oído interno, responsable de la tensión muscular, tan importante para el correcto desarrollo motor del niño. El sonido básico que llega al feto es el ritmo de los latidos del corazón y el flujo sanguíneo de la madre. Esta cadencia es la base de nuestra necesidad de ritmo en la música y del desarrollo del lenguaje. El bebé experimenta las primeras impresiones rítmicas en el útero, y cuando los padres arrullan a sus pequeños o les palmean la espalda, desarrollan la capacidad de sentir y usar el ritmo.
La música da forma a la memoria activa, permite la divisibilidad de la atención, la imaginación creativa y competencias cognitivas como la percepción, la clasificación y la evaluación estética; se desarrolla el pensamiento independiente, la necesidad de expresión y las habilidades comunicativas. La música influye en el desarrollo de los niños, sobre todo desde el nacimiento hasta los 5-6 años.
Los investigadores han señalado que los niños de 4 a 6 años que participaron en clases de música, por lo menos durante medio año, lograron mejores resultados de aprendizaje y en pruebas de memoria. Además, se ha demostrado que la mejora de las habilidades y destrezas se mantuvo después de la finalización de la formación musical. En otro estudio, realizado a un grupo de niños en edad preescolar que habían estado aprendiendo a tocar el teclado durante ocho meses, se mostró que los participantes obtuvieron puntuaciones más altas en las pruebas cognitivas y de memoria.
El otorrinolaringólogo y psicólogo francés Alfred Tomatis (1920-2001) investigó la influencia de la música en la percepción auditiva. Al tratar con niños con trastornos del habla y comunicación buscó una forma de estimularlos auditivamente. La investigación de Tomatis demuestra que estimular la corteza cerebral a través de sonidos de alta frecuencia mejora la concentración y la capacidad de recordar, además de que estimula la creatividad, motiva a estar activo, mejora la organización en la vida cotidiana y normaliza la tensión muscular, lo que tiene un efecto positivo en el cuerpo. Tomatis también ha demostrado que el oído ayuda a mantener el equilibrio, una posición corporal erguida, controla la orientación espacial, monitoreo del habla, el lenguaje y la voz.
A partir del ritmo, el volumen y la melodía, van a existir dos tipos de música: calmante-relajante y activadora, con efectos específicos en el cuerpo del niño.
La música calmante-relajante tiene beneficios sobre el sistema respiratorio, ya que ralentiza y profundiza la respiración, baja el ritmo cardíaco y disminuye la presión arterial. También reduce la tensión muscular, lentifica el metabolismo y aumenta la excreción de jugo gástrico. Asimismo, evoca tranquilidad, reduce el nivel de ansiedad, mejora la comunicación interpersonal y crea una atmósfera adecuada para el descanso, la relajación y el sueño.
La música activadora (basada en la frecuencia cardíaca de 120/140 latidos por minuto) evoca alegría, estimula la acción, fortalece la sensación de fuerza y aumenta la autoestima; hace que la respiración se vuelva regular y rítmica, y que la tensión muscular se normalice o aumente. El corazón late más rápido, aumenta la presión arterial, acelera el metabolismo; estimula la actividad física y fortalece la coordinación.
Estos fenómenos muestran cuán importante es la influencia de la música en el desarrollo de un niño.