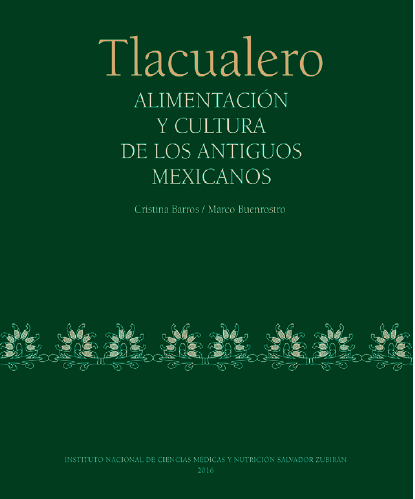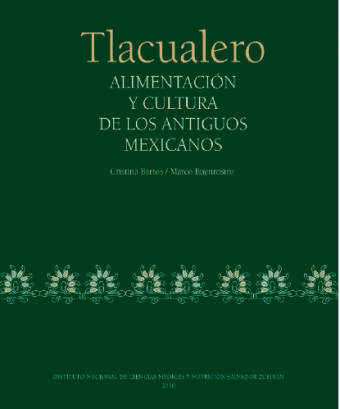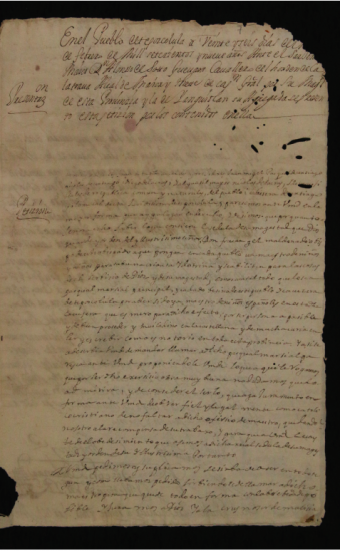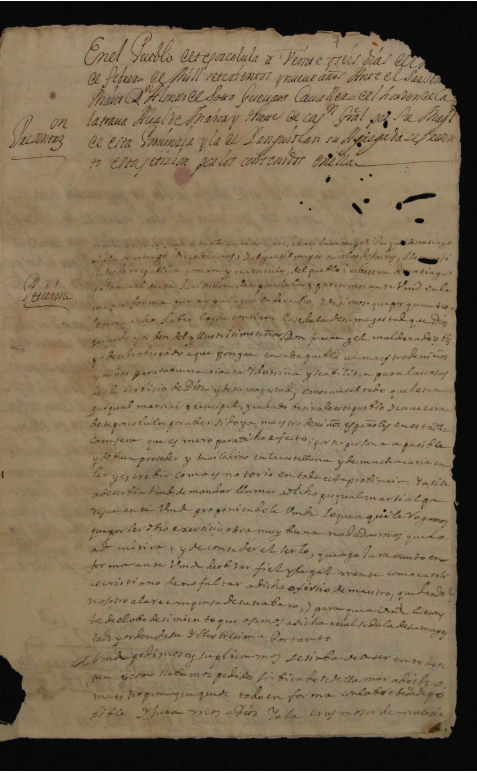Tlaculero, alimentación y cultura de los antiguos mexicanos
Cristina Barros y Marco Buenrostro
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán/Fundación Alfredo Harp Helú, 2016.
Tlacualero, alimentación y cultura de los antiguos mexicanos, de Cristina Barros y Marco Buenrostro, diseñado por Bernardo Recamier, es un instrumento clave para difundir nuestras raíces, identidad y conocimiento. En él se puede apreciar la investigación seria, la búsqueda incansable por encontrar el registro, la fuente más antigua que citara lo que comían los antiguos mexicanos para contrastarlo con lo que aún comemos; el diálogo con los estudios de sus colegas antropólogos, etnólogos, arqueólogos o etnohistoriadores, pero más allá de esa búsqueda se encuentra evidente la de saber quiénes somos, cuáles son los elementos que conforman nuestra identidad, cuál es nuestro origen. El vínculo tan sólido que existe entre alimentación y cultura se hace evidente en este libro. Barros y Buenrostro van de norte a sur, de este a oeste; del siglo XVI al XXI; de los petroglifos a los códices y las crónicas; de las investigaciones del siglo XX a las del XXI, descubriendo los manjares y, con ellos, los elementos simbólicos que nos unifican. Desde experiencias de cocinas regionales, ingredientes y utensilios, pasando por técnicas agrícolas y culinarias, su recorrido culmina con las ceremonias sagradas y fiestas tradicionales vinculadas con la alimentación. La gran variedad de grupos originarios del país se ve reflejada, y no sólo eso: el origen de las palabras que hoy son parte de nuestro vocabulario y que proceden de lenguas indígenas tienen un lugar preponderante en este estudio. El hecho de tener una clasificación detallada de instrumentos, plantas, hierbas, vegetales y animales indica el conocimiento adquirido por los años. Ya los filósofos —desde Heráclito y Platón hasta los constructivistas y epistemólogos— han vinculado la construcción de la realidad con el lenguaje, por ello los conceptos que provienen de las lenguas originarias son tan importantes. Los rituales sociales para la preparación de los alimentos están íntimamente relacionados con la palabra y la consolidación de la cultura, así, desde la selección de las semillas, la manera y el lugar para plantarlas; la clasificación y el uso que se les da en la preparación de los alimentos, así como los festejos para dar gracias conforman una unidad que cohesiona nuestra identidad.
La alimentación de cada grupo tiene sus propias características, pero una sustancial entre todos los que habitaron el territorio que hoy es México, como bien lo señala Cristina, es que “supieron vivir en armonía con la naturaleza y pudieron aprovechar de manera óptima sus posibilidades”. En esta época contemporánea en la que es evidente el deterioro causado por los seres humanos al planeta resulta fundamental aprender de aquellos grupos que respetaron y veneraron a la naturaleza, que obtuvieron de ella una gran variedad de productos que les permitieron tener una dieta sana y variada, así como un entorno cuidado y respetado. Los autores nos muestran los conocimientos que tenían desde los cazadores recolectores hasta los agricultores que utilizaron técnicas tan sofisticadas como las chinampas o las terrazas de bancal y nos señalan cómo ese conocimiento permanece hasta nuestros días. Es trabajo de nosotros respetarlo, difundirlo y apropiárnoslo.