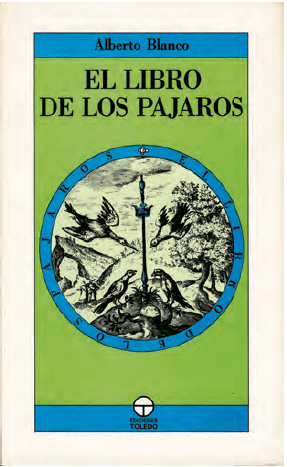El libro de los pájaros
Hace exactamente 30 años, el poeta Alberto Blanco nos regaló un pequeño libro extraordinario, El libro de los pájaros (Ediciones Toledo, 1990). En él se hace evidente que el oficio del poeta va más allá de la escritura. El poeta debe investigar de manera profusa, extender su programa escritural a la observación y documentación. Sus indagaciones poéticas tienen el mismo sentido que tiene la ciencia al internarse en el territorio siempre extraño de la realidad. “Geografía de la imaginación”, acuña Guy Davenport, donde la imaginación no es un ejercicio de fantasías, sino que es la forma en que conocemos y filtramos partes de la realidad. Hay dos claves al comienzo del poemario que nos dan certidumbre de lo que hoy escribo, el epígrafe de William Blake y el agradecimiento del autor.
A saber, Blanco extrae de El matrimonio del cielo y el infierno del poeta británico una visión que anticipaba el problema que provocaría el conocimiento enciclopédico a otras formas de acercarse a la realidad. Dice Blake: “¿No quieres comprender que cada pájaro que hiende los aires/ es un mundo inmenso de delicias cerrado para tus cinco sentidos?”. ¿Puede la descripción taxonómica detallada de un mirlo o el estudio de la vocalización de un cenzontle proveernos de toda la información posible?
En otro lugar de la mancha (tipográfica), Jorge Luis Borges anota que la verdad poética ilumina otro lugar de la realidad; el verdadero color del tigre, por ejemplo, no tiene que ver con su cromática biológica, el tigre rojo existe, también el negro. El primero es aquel que vaga por la margen de un río y que acaba de saciar su hambre con un ciervo; el negro, el que acecha en la penumbra. Ambas son también realidades en las que percibimos al tigre. Siguiendo a Blake –retomado por Alberto Blanco–, ¿cuánto de aquel mundo-pájaro nos está vedado? ¿Qué de ese mundo-pájaro no ha sido nombrado por nuestro lenguaje? Es ahí donde entra el oficio del poeta. Sin embargo, el otro indicio que marca Alberto Blanco al principio del libro es su agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Ornitología, “por el apoyo y orientación brindados durante la realización del libro”. Entonces, ¿en qué quedamos?, preguntará usted, lector. Pues lo extraordinario que se ha podido fijar en este libro, la pródiga investigación que ha realizado el poeta, mapeando el territorio de la imaginación en paralelo, la ciencia y el lenguaje poético a la par. Así, Blanco nos advierte que:
“Un corazón se abre solamente a quien comprende el canto de las aves” y después describe, en clave de laboratorista, cómo se destila la voz de la almendrita, hasta llegar a ser una solución transparente en la que solo se puede distinguir lo que probablemente es la voz purísima del bosque.
Parece ser que es el colibrí el que origina el libro, no solo por su lugar en la edición (y el otro epígrafe, extraído de el libro de Los cantares de Dzitbalché), sino porque en ese poema se revela el problema de forma y estilo que ha trabajado el autor durante casi toda su carrera. En una serie encadenada de tres haikús, Blanco nos muestra el breve encuentro con el ave:
Aparición
entre sombras y ruidos
luz de cristal
Más que el rubí
que amatista o turquesa
alas en flor
Fugacidad
de las piedras preciosas
¡el colibrí!
En esta cuarentena obligada, en el jardín se pueden escuchar sus voces y a veces, de repente, alguna sombra pasa por el cielo recortado por los muros. Entonces es verdad lo que nos dice Alberto Blanco: la canción es el espacio, pero el que canta es el tiempo.